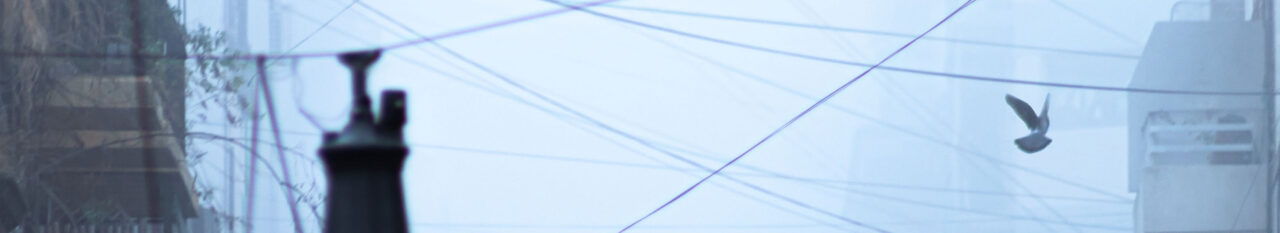– Hola, si. Por favor, ¿con el Señor del Tiempo? Si, si, no hay ningún problema, lo aguardo en línea.
Martín se vio consumido en un espiral reaccionario y multidimensional, su momento de gloria se había vaciado y sólo le quedaban algunos recuerdos vagos de sinceridad y postmodernismo.
Tosió un par de veces y se quedó a la espera de que el Señor del Tiempo conteste a su interno. La musiquita monofónica había quedado registrada en los albores de finales del siglo anterior como algo nuevo y muchos ya se hacían eco del mismo programa para construir sus salas de espera con instrumentales basadas en los primeros juegos digitales.
Martín trago saliva y la musiquita comenzó de nuevo. El penitente acto lo constituía como un paciente, un esperador, una nota perdida que se mantiene a lo largo de toda una canción reclinada y sumergida en bastos atardeceres sin sentir más que el sonido cutre y anaranjado del sol escondiendo su calor. Pero Martín no se sentía así. Él estaba esperando en la oscuridad a que el Señor del Tiempo se desocupe para entregarle un poco de su inmensidad abrazadora.
El corazón de Martín empezó a palpitar muchísimo más pesado y lento. Sentía que cada latido escupía una cantidad de sangre que sus venas apenas podían soportar. Pero él esperaba, como aquel que se entristece por perder y sueña con una revancha, moldeando un presente desilusionado y caótico.
Por un instante la musiquita que transmitía la cajita se vació y comenzó de nuevo, Martín se perdió contando la cantidad de veces en que volvió a empezar. Sus dedos se entumecían, su espalda giraba en caída libre cada vez más pronunciada y el sonido ininterrumpido de eco que promocionaba el teléfono se descomponía en un sinfín de melodías inconclusas que no llegaban a construir un presente.
Martín llegó al punto de no-pensar. Se quedó en blanco contemplando la mínima sinfonía y el resultado anacrónico de una cadena de altos y bajos melodramáticos que sustituían un mundo de silencio y desazón. Pero el Señor del Tiempo no lo atendía. La musiquita se escuchaba como un réquiem antagónico y malinterpretado.
Martín comenzó a sentir algo que nacía en ningún lado, pero que estaba ahí. Sus piernas se estremecieron y un calosfríos recorrió varios hilos de nervios que sacudieron un millar de ramificaciones y lograron erizarle los vellos de sus muslos y, poco a poco, también en sus brazos.
Martín comenzó a sentir el dolor de que el Señor del Tiempo lo olvide, como lo ha hecho con todos, alguna vez.
Y colgó.
Sin esperar a que la musiquita termine.
Simplemente interpretando, sintiendo y resignificando al presente.
Entendiendo a su vida como un punto finito.
Lloró y gritó para sentirse libre.
Martín comprendió que el Señor del Tiempo nunca lo iba a atender.
Porque él era el Señor del Tiempo.
Él era el Señor de su Tiempo.